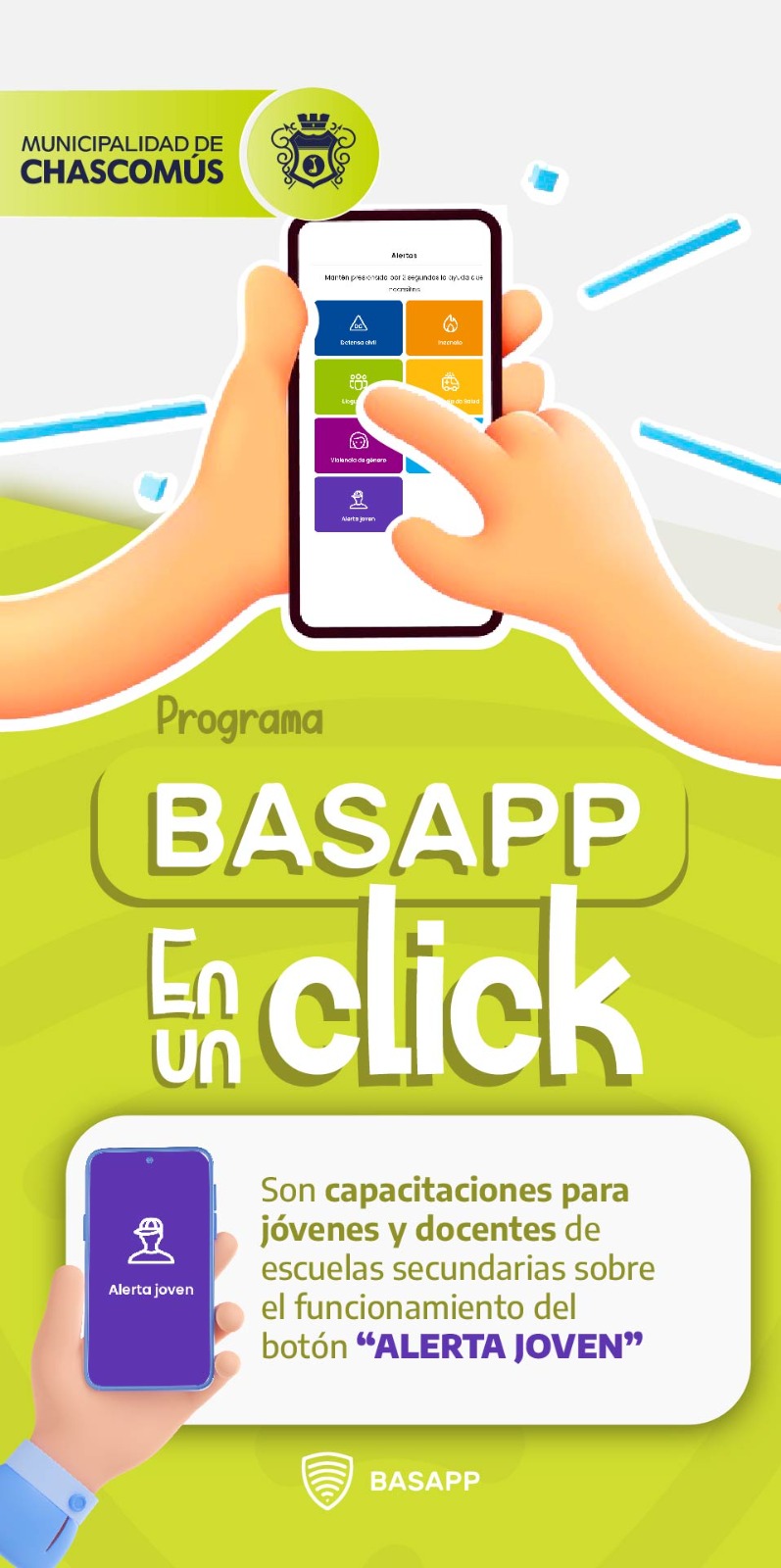En pleno siglo XXI, el gobierno nacional propone volver a llamar “Día de la Raza” al 12 de octubre. ¿Qué implica este gesto simbólico? ¿Qué dice la ciencia sobre la “raza”? ¿Qué herencias coloniales siguen vigentes hoy?
Un paso atrás: el gobierno nacional y el retorno a una narrativa colonial
En 2010, Argentina dio un paso importante en términos de memoria histórica: reemplazó la denominación “Día de la Raza” por "Día del Respeto a la Diversidad Cultural", reconociendo que el 12 de octubre no fue un "encuentro de mundos", sino el inicio de un proceso de colonización violento y desigual.
Sin embargo, en 2024, el gobierno de Javier Milei decidió reinstalar la vieja denominación, bajo una supuesta reivindicación de “la cultura hispánica”. Esta medida no es solo una cuestión de nombres: representa un retroceso simbólico y político que desconoce las razones históricas, científicas y éticas por las que se había resignificado la fecha.
Lo que no fue un encuentro: la violencia de la expansión europea
La llegada de los europeos a América en 1492 no implicó una interacción entre iguales. Fue el punto de partida de siglos de saqueo, sometimiento y destrucción de culturas. Se impusieron lenguas, religiones, sistemas políticos y económicos, y se justificó todo eso con una idea poderosa y peligrosa: la existencia de razas superiores e inferiores.
Ese imaginario racial fue clave para legitimar la esclavitud, el despojo y el genocidio de millones de personas. Y lo más grave: sus consecuencias estructurales persisten hoy, en forma de desigualdad, racismo y exclusión social.
La raza no existe, pero el racismo sí
Desde mediados del siglo XX, tanto la antropología biológica como la genética de poblaciones han cuestionado de manera contundente la noción de “raza” como categoría válida para describir la diversidad humana. En el marco de estas disciplinas, se sostiene que las razas humanas no existen como entidades biológicas naturales, sino que constituyen construcciones sociales e históricas desarrolladas en contextos específicos, particularmente durante el colonialismo europeo.
Durante siglos, se elaboraron sistemas clasificatorios basados en rasgos fenotípicos (color de piel, morfología craneal, textura capilar), con el objetivo de establecer jerarquías entre grupos humanos. Estas categorías “raciales” fueron instrumentalizadas para legitimar regímenes de esclavitud, dominación y exclusión, generando un andamiaje ideológico que sustentó el racismo institucional y sistémico.
Los estudios contemporáneos han demostrado que:
• Las diferencias biológicas entre poblaciones humanas son graduales y continuas, sin límites claros que permitan establecer categorías discretas.
• Características como la pigmentación de la piel son el resultado de adaptaciones evolutivas a condiciones ambientales específicas (como los niveles de radiación ultravioleta), y no indicadores de tipos humanos distintos.
• A nivel genético, todos los seres humanos somos miembros de la misma especie: Homo sapiens, y compartimos más del 99,9% de nuestro ADN. Las pequeñas variaciones que existen no se agrupan en “razas”, sino que corresponden a una diversidad individual y poblacional, sin correlato biológico con las clasificaciones raciales heredadas del siglo XIX.
Desde esta perspectiva, la “raza” debe entenderse como una ficción social, sin fundamento científico, pero con efectos históricos, políticos y simbólicos muy reales. El racismo, por lo tanto, no se basa en diferencias naturales, sino en construcciones culturales que han asignado valor desigual a ciertas diferencias visibles, insertándolas en relaciones estructurales de poder y dominación.
No es solo una fecha, es una disputa por el sentido
La conmemoración del 12 de octubre, resignificada en clave de diversidad cultural y derechos humanos, constituye una invitación a reconocer la pluralidad de identidades, lenguas, saberes y formas de vida que conforman el entramado sociocultural del país. Al mismo tiempo, nos interpela a revisar críticamente las herencias coloniales que aún se manifiestan en prácticas de exclusión, discriminación y desigualdad estructural.
Comprender que todos los seres humanos formamos parte de una única especie biológica, Homo sapiens, y que las nociones de “raza” responden a construcciones ideológicas y no a realidades naturales, es un paso fundamental para desarticular prejuicios, promover la equidad y fortalecer una ciudadanía pluralista e integrada.
Por eso, retomar la denominación “Día de la Raza” representa un retroceso simbólico y político: implica ignorar las razones que motivaron su cambio en 2010 y reinstalar una narrativa con fuertes vínculos con el colonialismo, la jerarquía cultural y el racismo simbólico.
Lo que está en juego no es solo cómo llamamos al 12 de octubre. Es cómo elegimos recordar el pasado, cómo explicamos el presente y qué futuro queremos construir. En tiempos donde resurgen discursos negacionistas, racistas y autoritarios, defender la diversidad no es una opción: es una necesidad ética y política para construir una sociedad más justa y democrática.